Para leer la séptima parte haz click aquí.
Antonio Carr 1914
Antonio Carr germinó como un joven que impulsado por una real vocación salió de la ciudad que lo vio nacer pero que poco podría ofrecerle. Llegó a la Ciudad de México con 19 años. Lo recibían a las puertas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México fundada en 1821 y que para inicios del siglo XX jugó un papel importantísimo en la formación de médicos. La Facultad de Medicina de la UNAM estaba en un período de expansión y desarrollo. La psiquiatría como campo de estudio y práctica estaba en sus primeras etapas de formalización, la facultad fue crucial en la educación de los primeros profesionales en esta área; Antonio Carr se reconocía en ellos. A medida que la psiquiatría comenzaba a desarrollarse, también crecía su interés y la necesidad de mejorar los servicios y tratamientos disponibles. La investigación en este campo estaba en sus primeras etapas. Los profesionales que destacaban en esta área comenzaron a contribuir mediante publicaciones y estudios para mejorar la comprensión y tratamiento de los trastornos mentales.
***
El mar me hablaba con su peculiar lenguaje, entre olas y espuma, mientras la embarcación me guiaba hacia el puerto de Mazatlán. Allí comenzaba mi travesía terrestre sobre caminos que parecían estirarse más allá de lo imaginable. Los relatos que recogía a lo largo del trayecto hablaban de una Ciudad de México cargada de promesas y advertencias. Decían que la capital estaba mutando, que la modernidad llegaba con brío, pero que debajo de esa fachada se escondían las grietas profundas de una sociedad desigual. La ciudad me recibió con una energía que era tan fascinante como agotadora. Sus edificios, algunos relucientes en su ambición de futuro, se alzaban junto a callejones donde la pobreza tenía su residencia más íntima.
Entre las muchas historias que flotaban en el aire, una se repetía con insistencia: la construcción del Manicomio General de La Castañeda. Un faro, decían, para la salud mental en un país que apenas comenzaba a mirar de frente a aquellos que sufrían en silencio. Habría que encontrar el camino para llegar. Así, mi primera inmersión en ese mundo de lamentos fue en el Hospital de San Hipólito. Ahí, las paredes estaban cargadas de resignación. Pacientes amontonados como sombras vivientes, miradas vacías y voces apenas audibles que flotaban como ecos de un tormento invisible. Escuchaba a los médicos hablar, veía sus manos, algunas temblorosas de agotamiento, otras duras de indiferencia. Era un lugar donde las almas parecían más prisioneras que enfermas, y el tratamiento era más castigo que cura. La Castañeda prometía algo distinto. Se alzaba como un sueño de modernidad, con pabellones que separaban las dolencias y jardines que parecían sonar como una esperanza a los que caminaran hacia el edificio.
En mi pequeña habitación de estudiante, rodeado de libros y de cartas de mi padre, me aferraba a la visión de un médico que lograba grandes cambios. Logré entender que no solo luchaba por los pacientes con enfermedades mentales, luchaba también por mi madre, por la injusticia de un sistema de salud que le había fallado. Mi ego sucumbió al naciente mundo de la psiquiatría.
Por recomendación del director del hospital de San Hipólito, traté en su residencia a la esposa de un reverenciado político, Don Clemente, quien escuchó mi historia durante los días en los que su mujer, Doña Isabella, se recuperaba de un mal que la había enmudecido. Gracias a él obtuve las credenciales que se necesitaban sin darme más detalles. Cuando finalmente ingresé al Manicomio General me enfrenté a un nuevo abismo. Los tratamientos, aunque prometían modernidad, seguían anclados a métodos arcaicos. Los rostros de los pacientes contaban historias que nadie había querido escuchar. Caminando por los pasillos, conocí a un americano al que su sombrero texano le colgaba por la espalda, El Chulo. Mi Adelita Castro, una pequeña guerrillera cuyo espíritu nunca había dejado de luchar fue un parteaguas en mi paso por aquellos pequeños cubículos cuyas paredes respondían con gritos a sus golpes constantes. Me enamoré en La Castañeda. Fue Margaux Boucher, quien, con su melancolía y mirada arrancada de la realidad se hundía horas en un sillón de terciopelo que ambientaba la antesala del manicomio, nunca logré que dijera una palabra, no conocí su voz. Todos resuenan en mi mente, se han convertido en un eco constante. A veces creo haber enloquecido con ellos.
La falta de infraestructura, la indiferencia, la crueldad disfrazada de tratamiento, eran heridas abiertas en el tejido social. Me dolía ver a los indigentes que llegaban y nunca salían, a las familias que abandonaban a los suyos y los dejaban desaparecer en el anonimato de aquellos muros. Deseaba ver en cada rincón una chispa de resistencia.
. . .

Una noche en la Roma Norte
Para este mes de febrero, quiero recomendarle a mis lectores una grandiosa dupla de ofertas gastronómicas y de entretenimiento...
enero 30, 2026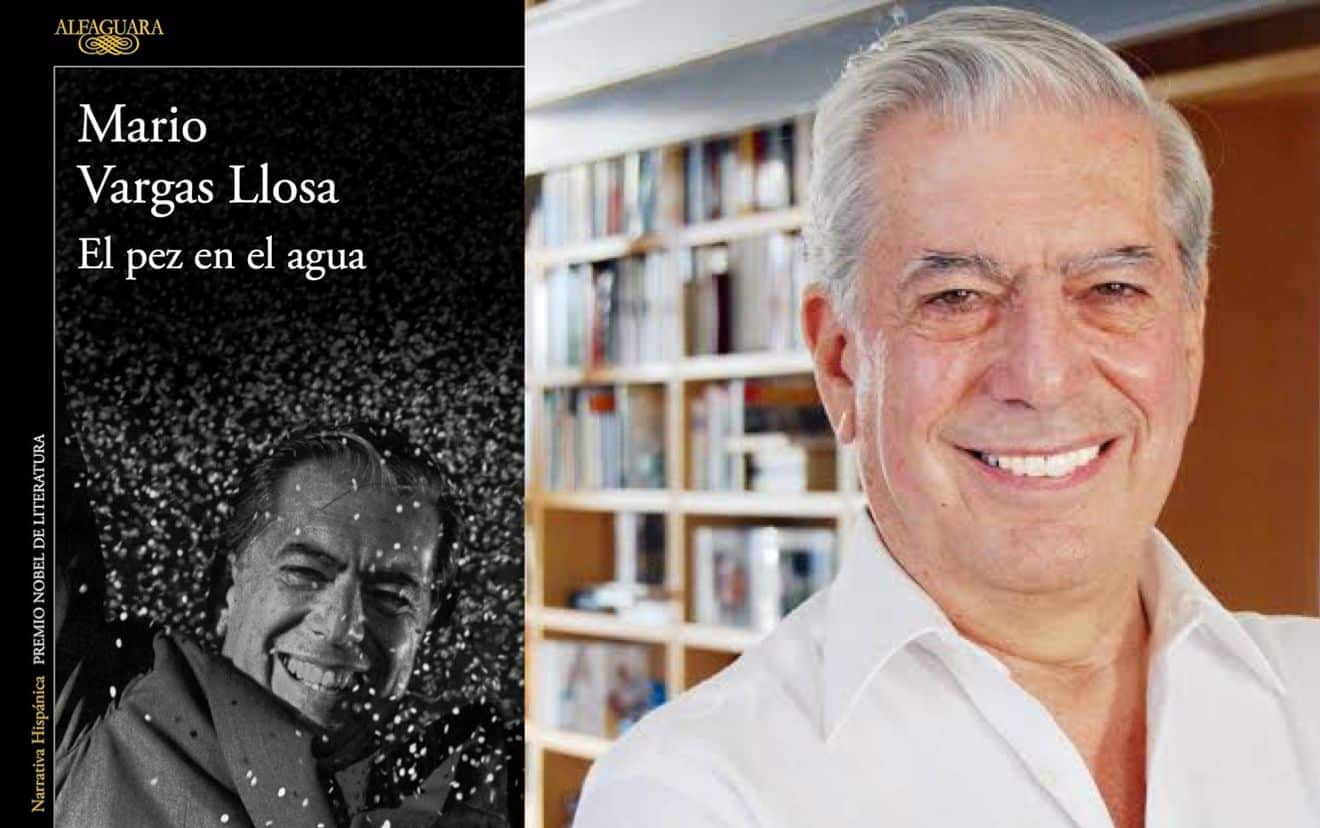
El niño que se descubre con padre
Como decía la semana anterior, desde hacía meses tenía en el librero un ejemplar de El pez en el...
enero 30, 2026
Una fundación de segundo piso para apoyar al INAH en su labor de exaltar la grandeza de México
La tumba 10 es el más reciente hallazgo del instituto nacional de antropología e Historia (INAH), cuya cabeza de...
enero 28, 2026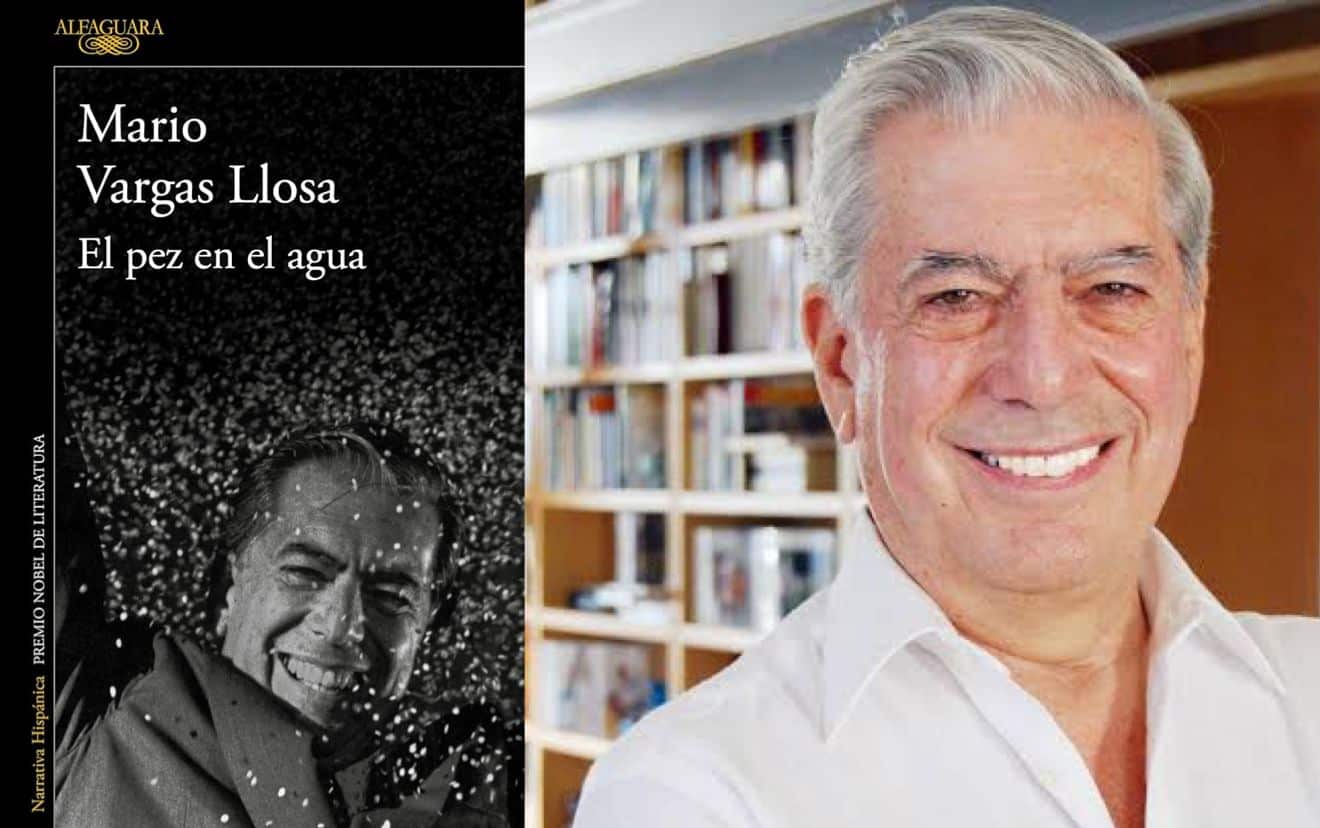
El gran pez en el agua agitada
En la estantería, dentro de la interminable pila de libros por leer, estaba El pez en el agua. Con...
enero 23, 2026



